En busca de un tratado global contra el plástico: el rol de la ciencia y los desafíos para América Latina
Nature Sustainability presentó un comentario, escrito por 16 expertos internacionales, que levanta un conjunto de prioridades científicas para estructurar un instrumento global efectivo sobre plásticos, a días de la reanudación de la quinta ronda de negociaciones del tratado global contra la contaminación plástica (INC-5.2) en Ginebra. En una entrevista con ComunicarSe, Alex Godoy Faunez, co-autor del comentarios, investigador de la Universidad de Desarrollo y miembro del Comité Científico Asesor de Cambio Climático de Chile, abordó las implicancias del eminente tratado sobre plástico para América Latina.
Titulado Progreso e implementación efectivos del tratado sobre plásticos INC-5 a través de la guía científica, el comentario identifica cuatro elementos esenciales para el éxito del acuerdo: el establecimiento de un límite global sostenible para la producción de polímeros plásticos, criterios científicos para regular sustancias y productos problemáticos, un marco de monitoreo transparente basado en datos abiertos, y una interfaz robusta entre ciencia, política y sociedad. Además, se insta a los Estados Miembros a adoptar disposiciones vinculantes para reducir la producción insostenible de plástico y fomentar la integración del conocimiento interdisciplinario e indígena en la implementación del tratado.
1. El informe enfatiza la necesidad de un objetivo global para limitar la producción de polímeros plásticos primarios y aborda la dificultad para llegar a acuerdos en las negociaciones sobre el Tratado sobre plásticos. Desde su perspectiva como investigador en Chile, ¿dónde están las dificultades para lograr un acuerdo en el Tratado?
Las principales dificultades radican en que el tratado, al proponer límites vinculantes a la producción primaria de plásticos, cuestiona directamente los modelos productivos y económicos de varios países. Esto genera resistencias, especialmente en economías fuertemente dependientes de la petroquímica o con grandes intereses industriales. Adicionalmente, existe una tensión entre la ambición ambiental y la necesidad de transiciones justas, especialmente para países del Sur Global. Sin una definición clara de mecanismos de financiamiento, cooperación técnica y transferencias de tecnología, los compromisos globales pueden ser percibidos como imposiciones. Por eso, el llamado a una base científica común no es solo técnico, sino también político: puede ayudar a construir consensos y evitar que las diferencias se traduzcan en inacción.
2. ¿Cómo evalúa la situación actual de producción científica sobre el impacto del plástico en Latinoamérica y qué desafíos particulares enfrenta la región para alinearse con un objetivo de reducción global como el que propone el informe?
Latinoamérica ha avanzado en la generación de evidencia sobre impactos del plástico en ecosistemas y salud, pero aún hay importantes brechas. Tenemos estudios fragmentados, limitada capacidad de monitoreo sistemático y escasa armonización de datos entre países. Esto dificulta establecer líneas de base comunes o evaluar tendencias regionales. Además, los países enfrentan desafíos estructurales como informalidad en la gestión de residuos, baja inversión en I+D, y marcos regulatorios débiles. Para alinearnos con un objetivo global de reducción, necesitamos fortalecer capacidades científicas, institucionales y de gobernanza, asegurando que la transición sea justa y adaptada a nuestras realidades locales.
3. Se propone un marco robusto para el monitoreo y la evaluación de la efectividad del tratado. Considerando la diversidad de ecosistemas marinos a lo largo de la costa de Chile y en el resto de Latinoamérica, ¿qué indicadores específicos y metodologías de monitoreo han identificado como los más relevantes para evaluar el impacto del tratado en la reducción de la contaminación plástica en nuestra región?
En nuestra región, algunos indicadores clave son: concentración de microplásticos en aguas costeras y sedimentos, composición y origen del plástico recolectado en playas, impactos en fauna marina (como ingesta o enredos), y tasas de reciclaje y recuperación de materiales. También es importante incorporar indicadores sociales y económicos, como empleo en reciclaje o niveles de informalidad. Para su monitoreo, se requieren metodologías estandarizadas pero adaptables, como protocolos de muestreo costero comunitario, sensores automatizados en estaciones oceánicas, y plataformas de ciencia ciudadana integradas a sistemas regionales. La interoperabilidad de datos y el acceso abierto serán fundamentales para garantizar evaluaciones efectivas y transparentes.
4. La interfaz ciencia-política-sociedad es otro punto clave del informe. Desde su experiencia en Chile, ¿cómo observa la colaboración entre la comunidad científica, los tomadores de decisiones y la sociedad civil en la lucha contra el cambio climático y en específico en contaminación plástica marina?
En el caso del cambio climático, la Ley Marco de Cambio Climático en Chile ha institucionalizado el rol del Comité Científico Asesor, permitiendo que la evidencia técnica informe directamente decisiones públicas. Este modelo ha demostrado ser replicable. Sin embargo, en contaminación plástica marina, esa interfaz aún está en construcción. Hay esfuerzos valiosos desde universidades, ONGs y algunos municipios, pero falta una coordinación nacional que articule ciencia, políticas y ciudadanía. El futuro tratado ofrece una oportunidad única para formalizar estos vínculos, integrando también el conocimiento tradicional y local, clave para la gobernanza costera y la gestión territorial.
Alex Godoy Faunez, es uno de los autores del estudio y el único latinoamericano. Investigador de la Universidad de Desarrollo y miembro del Comité Científico Asesor de Cambio Climático de Chile.
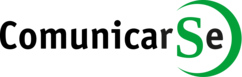




Añadir nuevo comentario