El mundo no se acaba: datos, optimismo y acción frente al colapso ecológico
Hannah Ritchie, científica ambiental del grupo Our World in Data, propone una mirada fresca y fundamentada sobre la crisis ambiental en su nuevo libro “El mundo no se acaba. Cómo convertirnos en la primera generación capaz de construir un planeta sostenible”. A contracorriente del discurso apocalíptico, Ritchie combina evidencia empírica, una narrativa accesible y provocadora, y un claro llamado a la acción.
“Lo que nos mata no es el cambio climático, sino la desesperanza”, advierte en uno de los pasajes clave. Y así marca el tono general del libro: demostrar que no solo hay soluciones posibles, sino que muchas ya están en marcha y dependen más de decisiones políticas y sociales que de innovación técnica.
Datos para cambiar la narrativa
Ritchie parte de una premisa que muchos ambientalistas prefieren evitar: el mundo ya ha mejorado en múltiples dimensiones ambientales, aunque no lo parezca. Emisiones per cápita estables o en descenso en varios países, reducción del uso de energía por unidad de producto, avances en energía solar y eólica, disminución de la pobreza extrema… La autora invita a mirar estas tendencias no para relajarse, sino para demostrar que las soluciones funcionan.
Sin embargo, su enfoque no es ingenuo. Reconoce los enormes desafíos del presente: la pérdida de biodiversidad, el uso insostenible del suelo, la crisis climática. Pero en lugar de paralizar al lector con cifras alarmantes, propone una lectura basada en lo que ella llama “esperanza basada en datos”.
Datos para cambiar la narrativa
Ritchie parte de una premisa que muchos ambientalistas prefieren evitar: el mundo ya ha mejorado en múltiples dimensiones ambientales, aunque no lo parezca. Emisiones per cápita estables o en descenso en varios países, reducción del uso de energía por unidad de producto, avances en energía solar y eólica, disminución de la pobreza extrema… La autora invita a mirar estas tendencias no para relajarse, sino para demostrar que las soluciones funcionan.
Sin embargo, su enfoque no es ingenuo. Reconoce los enormes desafíos del presente: la pérdida de biodiversidad, el uso insostenible del suelo, la crisis climática. Pero en lugar de paralizar al lector con cifras alarmantes, propone una lectura basada en lo que ella llama “esperanza basada en datos”.
Una sostenibilidad más técnica que moral
Uno de los puntos más discutibles —y a la vez más provocadores— del libro es su crítica a la visión moralizante de la sostenibilidad. Según Ritchie, el activismo ambiental ha caído a veces en una obsesión por el estilo de vida individual, culpabilizando al ciudadano y desviando la atención de las transformaciones estructurales necesarias.
El ejemplo más claro: comer carne. Si bien la autora reconoce el impacto del ganado en el ambiente, señala que la clave está en mejorar la eficiencia y reducir emisiones, no necesariamente en imponer una dieta vegana global. Lo mismo ocurre con los vuelos, los plásticos o la movilidad: reducir está bien, pero rediseñar el sistema es mejor.
Desde la óptica de la comunicación para la sostenibilidad, esta posición resulta interesante: ¿cómo movilizar desde el optimismo sin caer en la complacencia? ¿Cómo generar una narrativa transformadora sin depender del miedo?
¿Qué aporta a los debates actuales?
Para quienes trabajan en sostenibilidad, especialmente desde el sector privado o en organismos internacionales, el libro ofrece una hoja de ruta racional, informada y, sobre todo, comunicable. Ritchie desmonta mitos, plantea prioridades claras (energía, uso de la tierra, materiales), y propone algo cada vez más urgente: volver a confiar en la capacidad humana para resolver problemas complejos.
En tiempos de fatiga ecológica, la autora propone cambiar el lente: dejar de preguntarnos si salvaremos al planeta, y empezar a preguntarnos cómo construir un futuro digno, basado en evidencias, para todos y todas.
Uno de los puntos más discutibles —y a la vez más provocadores— del libro es su crítica a la visión moralizante de la sostenibilidad. Según Ritchie, el activismo ambiental ha caído a veces en una obsesión por el estilo de vida individual, culpabilizando al ciudadano y desviando la atención de las transformaciones estructurales necesarias.
El ejemplo más claro: comer carne. Si bien la autora reconoce el impacto del ganado en el ambiente, señala que la clave está en mejorar la eficiencia y reducir emisiones, no necesariamente en imponer una dieta vegana global. Lo mismo ocurre con los vuelos, los plásticos o la movilidad: reducir está bien, pero rediseñar el sistema es mejor.
Desde la óptica de la comunicación para la sostenibilidad, esta posición resulta interesante: ¿cómo movilizar desde el optimismo sin caer en la complacencia? ¿Cómo generar una narrativa transformadora sin depender del miedo?
¿Qué aporta a los debates actuales?
Para quienes trabajan en sostenibilidad, especialmente desde el sector privado o en organismos internacionales, el libro ofrece una hoja de ruta racional, informada y, sobre todo, comunicable. Ritchie desmonta mitos, plantea prioridades claras (energía, uso de la tierra, materiales), y propone algo cada vez más urgente: volver a confiar en la capacidad humana para resolver problemas complejos.
En tiempos de fatiga ecológica, la autora propone cambiar el lente: dejar de preguntarnos si salvaremos al planeta, y empezar a preguntarnos cómo construir un futuro digno, basado en evidencias, para todos y todas.
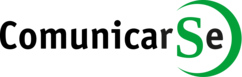

Añadir nuevo comentario